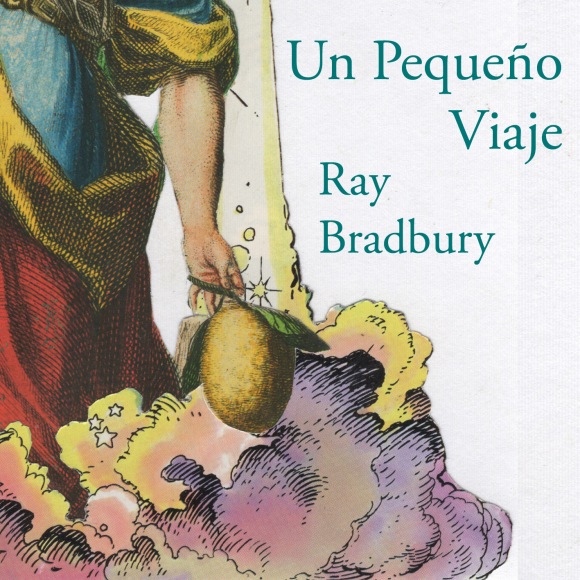
Había dos cosas importantes: una, que era muy vieja; y dos, que el Sr. Thirkell se la llevaba a Dios. Porque no es como que le dió una palmadita en la mano y le dijo: “Sra. Bellowes, despegaremos al espacio en mi cohete, e iremos a buscar a Dios juntos.”
Y así iba a ser. No era como ningún otro grupo al que la Sra. Bellowes se hubiera unido. En su emoción por iluminar un camino para sus delicados y tambaleantes pies, había encendido cerillos en callejones oscuros, y había encontrado el camino de los místicos hindúes que lograban flotar, sus pestañas parpadeantes como estrelladas sobre bolas de cristal. Había caminado por los caminos de la pradera con filósofos indios importados por las hijas-en-espíritu de Madame Blavatsky. Había peregrinado a las selvas de concreto de California para cazar al vidente astrológico en su hábitat natural. Incluso había consentido en ceder los derechos de una de sus casas para que la usaran para el griterío de un templo de asombrosos evangelistas que le habían prometido humo dorado, fuego cristalino, y la gran mano, tan suave, de Dios viniendo a llevarla a Su casa.
Ninguna de estas personas había dudado, nunca jamás, la fe de la Sra. Bellowes, ni siquiera cuando fue vista alejándose en un carro negro por la noche, o se descubrieron sus fotos, sombrías y poco románticas, en los periódicos en la mañana. El mundo había maltratado y encerrado a estas personas porque sabían demasiado, y eso era todo.
Y entonces, hace dos semanas, ella vio el anuncio del Sr. Thirkell en Nueva York:
¡VENGA A MARTE!
Alójate en el Thirkell Restorium durante una semana. Y luego, ¡al espacio en la mayor aventura que la vida puede ofrecer!
Pida un folleto gratuito: “Mi Dios, Más Cercano a Usted.”
Tarifas de excursiones. Viaje de ida y vuelta ligeramente más barato.
“Viaje de ida y vuelta,” había pensado la Sra. Bellowes. “¿Pero quién regresaría después de verlo a Él?” Y por eso compró un boleto y voló a Marte y pasó siete suaves días en el Restorium del Sr. Thirkell, el edificio con el letrero que parpadeaba: ¡EL COHETE AL CIELO DE THIRKELL! Había pasado la semana bañándose en aguas turbias y borrando los cuidados de sus pequeños huesos, y ahora estaba inquieta, lista para abordar el cohete privado y especial del Sr. Thirkell, como una bala, para salir disparada hacia el espacio, más allá de Júpiter, Saturno y Plutón. Y así—¿quién podría negarlo?—estaría cada vez más cerca del Señor. ¡Qué maravilla! ¿Puedes sentirlo acercarse? ¿Puedes sentir Su aliento, Su escrutinio, Su Presencia?
“Aquí estoy,” dijo la Sra. Bellowes, “un ascensor antiguo, listo para subir por el hueco. Dios sólo tiene que apretar el botón.”
Y ahora, en el séptimo día, mientras subía los escalones del Restorium, la asaltaron una serie de pequeñas dudas.
“Para empezar,” le dijo en voz alta a nadie, “Marte no es exactamente la tierra de leche y miel que decían que sería. Mi habitación parece una jaula, la piscina realmente es inadecuada y, además, ¿cuántas viudas que parecen champiñones o esqueletos quieren nadar? Y, por último, ¡todo el Restorium huele a col hervida y a tenis!”
Abrió la puerta principal y dejó que se cerrara con un azotón, algo irritada.
Se quedó asombrada al ver a las demás mujeres en el auditorio. Era como pasear por un laberinto de espejos de feria, encontrarse una y otra vez con la misma cara harinosa, las mismas manos de pollo y las pulseras tintineantes. Una tras otra, las imágenes de sí misma flotaban ante ella. Extendió la mano, pero no era un espejo; era otra señora que movía los dedos y decía:
“Estamos esperando al Sr. Thirkell. ¡Shh!”
“Ah,” susurraron todos.
Las cortinas de terciopelo se abrieron.
Apareció el Sr. Thirkell, fantásticamente sereno, con sus ojos egipcios fijos en todos. Pero había algo, aún así, en su aspecto que hacía a uno pensar que en cualquier momento gritaría “¡Hola!” mientras perros peludos saltan sobre sus piernas, a través de sus brazos como aros y sobre su espalda. Luego, con perros y todo, bailaría con una deslumbrante sonrisa de teclado de piano hacia las alas de la nave.
La Sra. Bellowes, con una parte secreta de su mente que constantemente tenía que agarrar con fuerza, esperaba oír el sonido de un gong chino barato cuando entró el Sr. Thirkell. Sus grandes ojos oscuros y líquidos eran tan imposibles que una de las ancianas había afirmado con emoción que había visto una nube de mosquitos revoloteando sobre ellos como lo hacían alrededor de los barriles de lluvia en verano. Y la Sra. Bellowes a veces percibía el aroma de la palomilla teatral y el olor a vapor de melón en su traje bien planchado.
Pero con la misma racionalización salvaje con que había recibido todas las demás decepciones de su desvaneciente vida, mordía la sospecha y susurraba: “Esta vez es de verdad. Esta vez funcionará. ¿Que no tenemos un cohete?”
El Sr. Thirkell hizo una reverencia. Esforzó una repentina sonrisa de Máscara de Comedia. Las ancianas miraron su manzana de Adán e intuyeron el caos allí. Hasta antes de que empezara a hablar, la Sra. Bellowes lo vio recoger cada una de sus palabras, engrasarlas, y asegurarse de que sus palabras corrieran suavemente. El corazón se le apretó como un puño y apretó los dientes de porcelana.
“Amigas,” dijo el Sr. Thirkell, y se pudo oír el chasquido de escarcha en los corazones de toda la asamblea.
“¡No!” dijo la Sra. Bellowes antes de tiempo. Podía oír las malas noticias precipitándose sobre ella, y a ella misma atada a la vía mientras las inmensas ruedas negras amenazaban y el silbato chillaba, impotente.
“Hay un ligero retraso,” dijo el Sr. Thirkell.
En el instante siguiente, el Sr. Thirkell podría haber gritado, o haber estado tentado de gritar: “¡Señoras, tomen asiento!” porque las señoras se habían acercado a él desde sus sillas, protestando y temblando.
“No es mucho retraso.” El Sr. Thirkell levantó las manos para acariciar el aire.
“¿Cuánto tiempo?”
“Sólo una semana.”
“¡Una semana!”
“Sí. Pueden quedarse aquí en el Restorium siete días más, ¿no? Un pequeño retraso no importará, ¿verdad? Han esperado toda una vida. Sólo unos días más.”
A veinte dólares el día, pensó fríamente la Sra. Bellowes. «¿Cuál es el problema?» gritó una mujer.
“Un problema legal,” dijo el Sr. Thirkell.
“Pero, ¿qué no tenemos un cohete?”
“Pues, sí.”
“Pero llevo aquí un mes entero esperando,” dijo una anciana. “¡Demoras, demoras!”
“¡Así es!” dijeron todos.
«Señoras, señoras,» murmuró el Sr. Thirkell, sonriendo serenamente.
«¡Queremos ver el cohete!» Era la Sra. Bellowes que avanzaba, sola, sacudiendo el puño como un martillo de juguete.
El Sr. Thirkell miró a las ancianas a los ojos, como un misionero entre caníbales albinos. “Bueno, bueno,” dijo.
“¡Sí! ¡Ahorita mismo!” gritó la Sra. Bellowes.
“Me temo…” empezó él.
“¡Yo también temo!” dijo ella. “¡Por eso quiero ver la nave!”
“No, no, tranquila, señora…” tronó sus dedos buscando su nombre.
«¡Bellowes!» gritó ella. Ella era un pequeño contenedor, pero ahora todas las presiones hirvientes que se habían acumulado durante largos años salían humeantes por las delicadas rejillas de ventilación de su cuerpo. Sus mejillas se volvieron incandescentes. Con un gemido que era como el silbido melancólico de una fábrica, la Sra. Bellowes corrió hacia adelante y se colgó de él, casi por los dientes, como un perro enloquecido por el verano. No quiso ni pudo soltarlo nunca, hasta que muriera, y las otras mujeres la siguieron, saltando y ladrando como una jauría entera sobre su domador, el que las había acariciado y ante el que se habían retorcido alegremente una hora antes, ahora a su alrededor como remolino, arrugándole las mangas y espantando la serenidad egipcia de su mirada.
«¡Por aquí!» gritó la Sra. Bellowes, sintiéndose como Madame Lafarge. “¡Por la parte de atrás! Ya hemos esperado bastante para ver la nave. Todos los días nos ha retrasado, todos los días hemos esperado, ahora veámosla.”
«¡No, no, señoras!» gritó el Sr. Thirkell, dando un salto.
Atravesaron por la parte trasera del escenario y salieron por una puerta, llevando al pobre hombre con ellas a un cobertizo, y luego salieron, de repente, a un gimnasio abandonado.
“¡Ahí está!” alguien dijo. “El cohete.”
Y luego se hizo un silencio terrible.
Allí estaba el cohete.
La Sra. Bellowes lo miró y sus manos se descolgaron del cuello del Sr. Thirkell.
El cohete era algo así como una olla de cobre mal hecha. Tenía miles de protuberancias y aberturas, tuberías oxidadas y sucias rejillas de ventilación. Las luces estaban nubladas de polvo, como los ojos de un cerdo ciego. Todos lanzaron un pequeño gemido suspirante.
“¿Es ése el cohete Gloria al Todopoderoso?” gritó la Sra. Bellowes, horrorizada.
El Sr. Thirkell asintió y miró sus pies.
“¿Por el que pagamos nuestros mil dólares cada una y vinimos hasta Marte para subir a bordo con usted e ir a buscarlo?” preguntó la Sra. Bellowes.
“Pues eso no vale ni un saco de fideo seco,” dijo la Sra. Bellowes.
“¡Es miserable chatarra!”
Basura, susurraron todas, volviéndose histéricas.
“¡No dejen que se escape!”
El Sr. Thirkell trató de escapar, pero miles de trampas para zarigüeyas se cerraron sobre él por todos lados. Se marchitó. Todas caminaban en círculos como ratones ciegos. Hubo una confusión y un llanto que duró cinco minutos mientras se acercaban y tocaban el Cohete, la Tetera Abollada, el Recipiente Oxidado para los Niños de Dios.
“Bueno,” dijo la Sra. Bellowes. Se acercó a la puerta torcida del cohete y se enfrentó a todos. “Parece que nos han hecho algo terrible,” dijo. “Ya no tengo dinero para volver a casa, a la Tierra, y tengo demasiado orgullo para ir al Gobierno y decirles que un hombre común como este nos ha engañado con los ahorros de toda una vida. No sé cómo se sientan al respecto, todas ustedes, pero la razón por la que todas nosotras hemos venido es porque yo tengo ochenta y cinco años, y ustedes ochenta y nueve, y ustedes setenta y ocho, y todas nosotras nos acercamos a los cien, y no hay nada en la Tierra para nosotras, y no parece que haya nada en Marte tampoco. Todas esperábamos no respirar mucho más aire ni tejer muchas más colchas o nunca habríamos venido aquí. Así que lo que tengo que proponer es algo sencillo: arriesgarnos.”
Extendió la mano y tocó la superficie oxidada del cohete. “Este es nuestro cohete. Hemos pagado nuestro viaje. Y vamos a hacer nuestro viaje.”
Todas se agitaron, se pusieron de puntillas y abrieron la boca asombradas. El Sr. Thirkell empezó a llorar. Lo hizo con bastante facilidad y eficacia.
“Vamos a subir a esta nave,” dijo la Sra. Bellowes, ignorándolo. “Y vamos a despegar hacia donde íbamos.” El Sr.Thirkell dejó de llorar suficiente tiempo para decir: “Pero todo era falso. No sé nada del espacio. Además, Dios no está ahí fuera. Mentí. No sé dónde está y no podría encontrarlo aunque quisiera. Y ustedes fueron tontas al creer en mi palabra.”
“Sí,” dijo la Sra. Bellowes, “fuimos tontas. Estoy de acuerdo. Pero no puede culparnos, porque somos viejas, y era una idea encantadora, buena y bonita, una de las ideas más bonitas del mundo. Ay, en realidad no nos engañábamos pensando que podríamos acercarnos a Él físicamente. Era el sueño amable y loco de la gente mayor, el tipo de cosa a la que te aferras durante unos minutos al día, aunque sabes que no es verdad. Así que, todas las que quieran ir, síganme a la nave.”
“¡Pero no puedes ir!” dijo el Sr. Thirkell. “No tienen navegante. Y esa nave es una ruina.”
“Tú,” dijo la Sra. Bellowes, “serás el navegante.”
Subió al barco y, en un momento, las otras ancianas se adelantaron. El Sr. Thirkell, agitando los brazos frenéticamente, fue sin embargo empujado a través del puerto, y en un minuto la puerta se cerró de golpe. El Sr. Thirkell fue atado al asiento del navegante, con todas hablando a la vez y sujetándolo. Se repartieron los cascos especiales que debían colocarse sobre cada cabeza gris o blanca para suministrar oxígeno extra en caso de una fuga en la nave, y por fin llegó la hora y la Sra. Bellowes se colocó detrás del Sr. Thirkell y dijo: “Estamos listos, señor.”
Él no dijo nada. Les suplicó en silencio, con sus grandes ojos oscuros y húmedos, pero la Sra. Bellowes sacudió la cabeza y señaló el mando.
“Despegue,” y el Sr. Thirkell oprimió un interruptor. Todas cayeron. El cohete se elevó del planeta Marte en un gran despeje ardiente, con el ruido de una cocina entera lanzada por el hueco de un ascensor, con un ruido de ollas y sartenes y calderos y fuegos hirviendo y guisos burbujeando, con un olor a incienso quemado y goma y azufre, con un color de fuego amarillo, y una cinta de rojo que se extendía por debajo de ellos, y todas las viejas cantando y abrazándose, y la Sra.Bellowes arrastrándose en la suspirante, tensa y temblorosa nave.
“Diríjase al espacio, Sr. Thirkell.”
“No puede durar,” dijo el Sr. Thirkell, tristemente. “Esta nave no puede durar. Durará…”
Lo hizo.
El cohete explotó.
La Sra. Bellowes se sintió levantada y lanzada fuertemente, como una muñeca. Oyó los grandes gritos y vio los destellos de los cuerpos navegando a su lado en fragmentos de metal y luz polvorienta.
“¡Auxilio, ayuda!” gritó el Sr. Thirkell, a lo lejos, como un pequeño sonido de radio.
La nave se desintegró en un millón de partes, y las ancianas, las cien, salieron lanzadas hacia delante con la misma velocidad que la nave.
En cuanto al Sr. Thirkell, por alguna razón de trayectoria, tal vez, había salido lanzado por el otro lado de la nave. La Sra.Bellowes lo vio caer separado y lejos de ellas, gritando, chillando.
Ahí va el Sr. Thirkell, pensó la Sra. Bellowes.
Y ella sabía a dónde iba. Iba a ser quemado, asado, y asado bien, pero muy, muy bien. El Sr. Thirkell estaba cayendo al Sol.
Y aquí estamos, pensó la Sra. Bellowes. Aquí estamos, saliendo, y saliendo, y saliendo. Apenas tenía sensación de movimiento, pero sabía que viajaba a ochenta mil kilómetros por hora y que seguiría viajando a esa velocidad durante una eternidad, hasta que…
Vio a las demás mujeres balanceándose a su alrededor en sus propias trayectorias, a cada una le quedaban unos minutos de oxígeno en sus cascos, y cada una miraba hacia arriba, hacia donde se dirigían.
Por supuesto, pensó la Sra. Bellowes. Hacia el espacio. Fuera y fuera, y la oscuridad como una gran iglesia, y las estrellas como velas, y, a pesar de todo, del Sr. Thirkell, del cohete, y de la deshonestidad, vamos hacia el Señor.
Y allí, sí, allí, mientras seguía cayendo, acercándose a ella, ahora casi podía distinguir la silueta, acercándose a ella estaba Su poderosa mano dorada, extendiéndose para sostenerla y consolarla como a un pajarito asustado…
“Soy la señora Amelia Bellowes,” dijo en voz baja, con su mejor voz de compañía. “Soy del planeta Tierra.”
