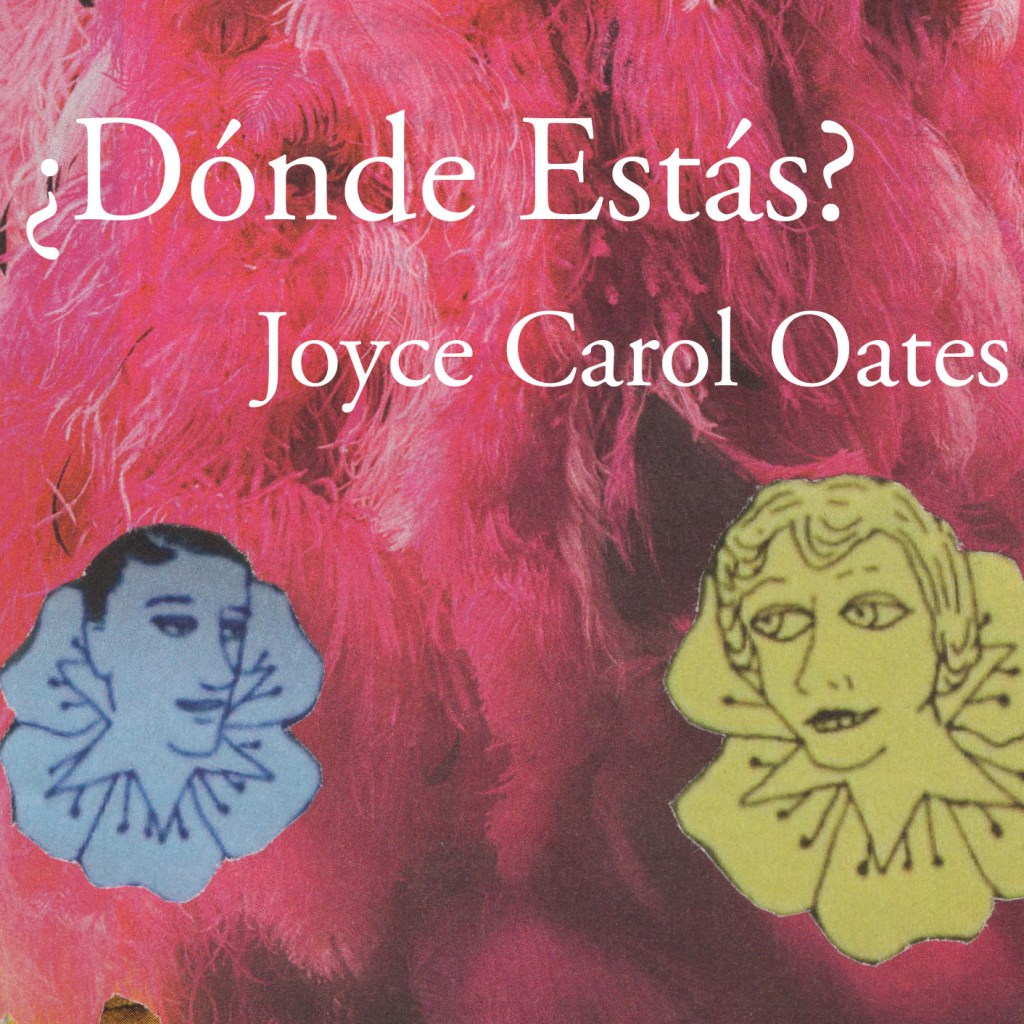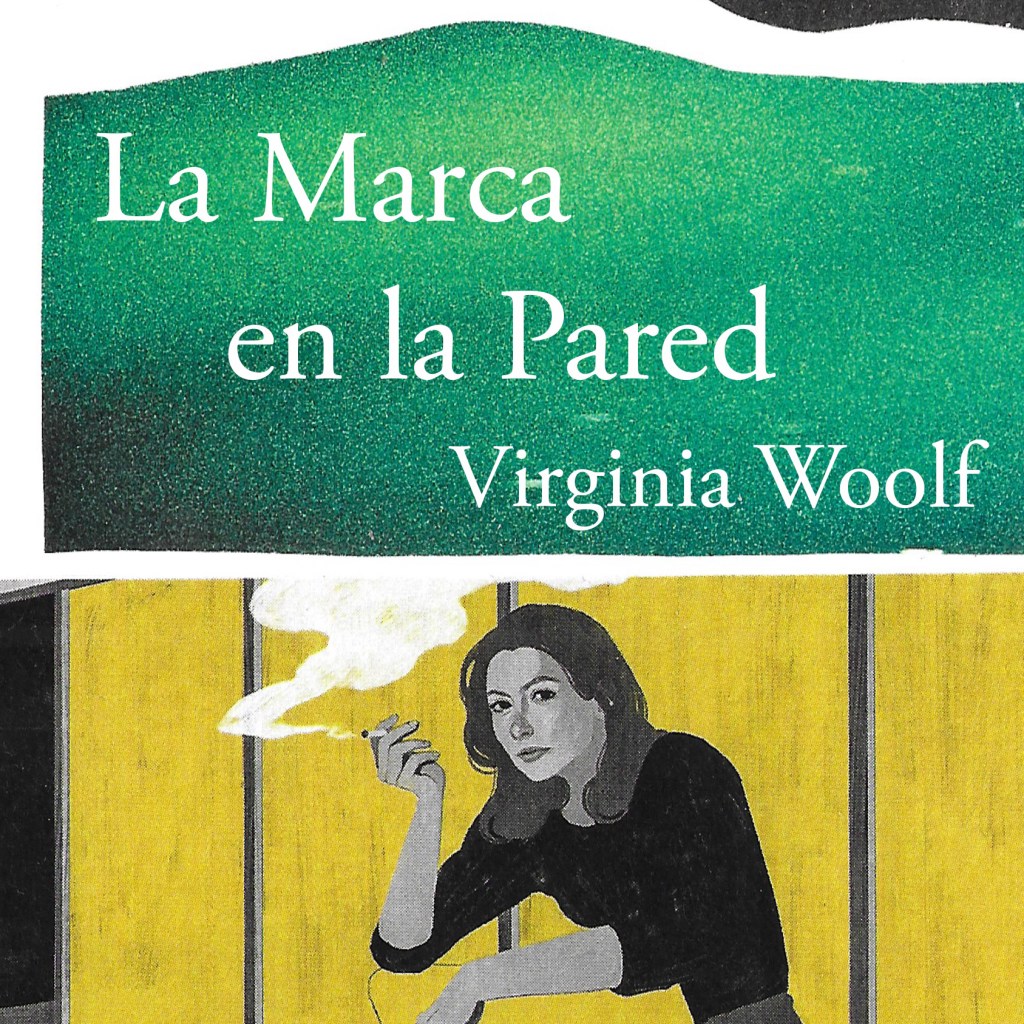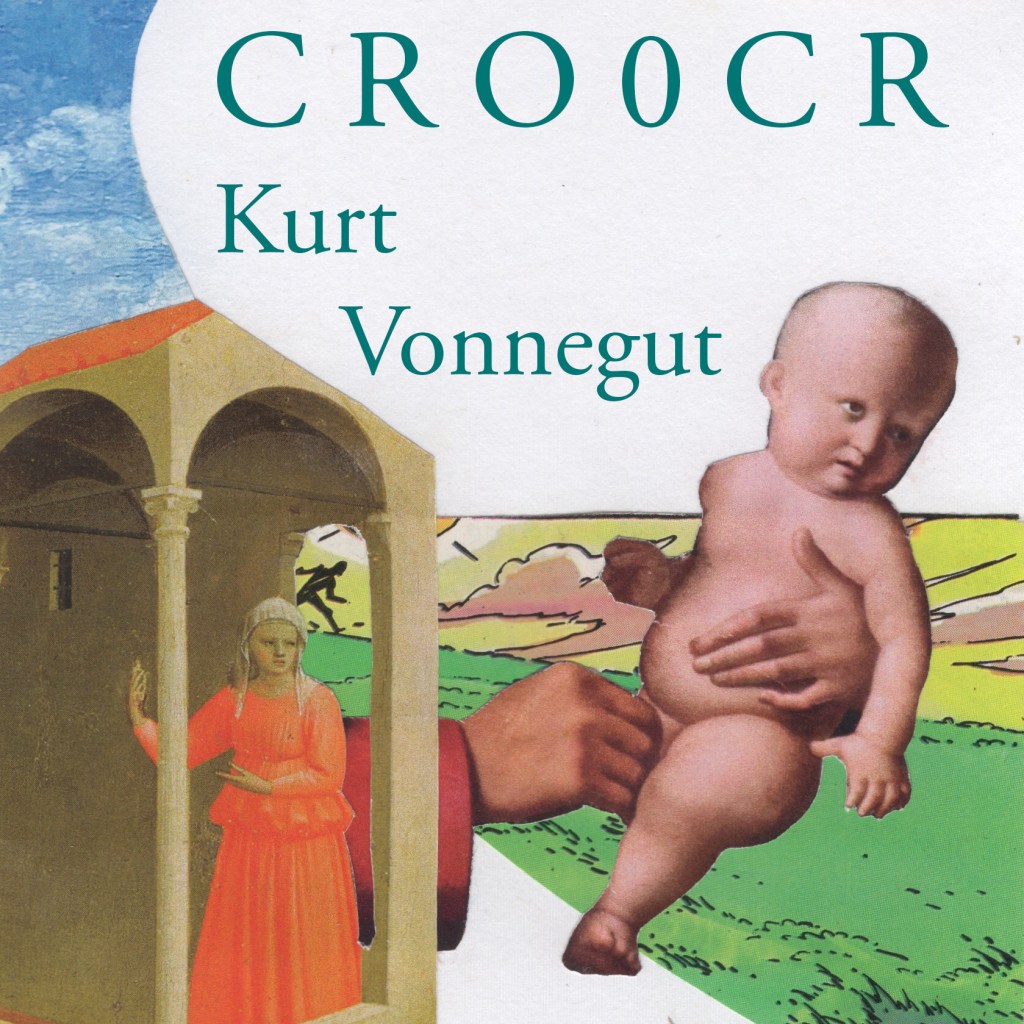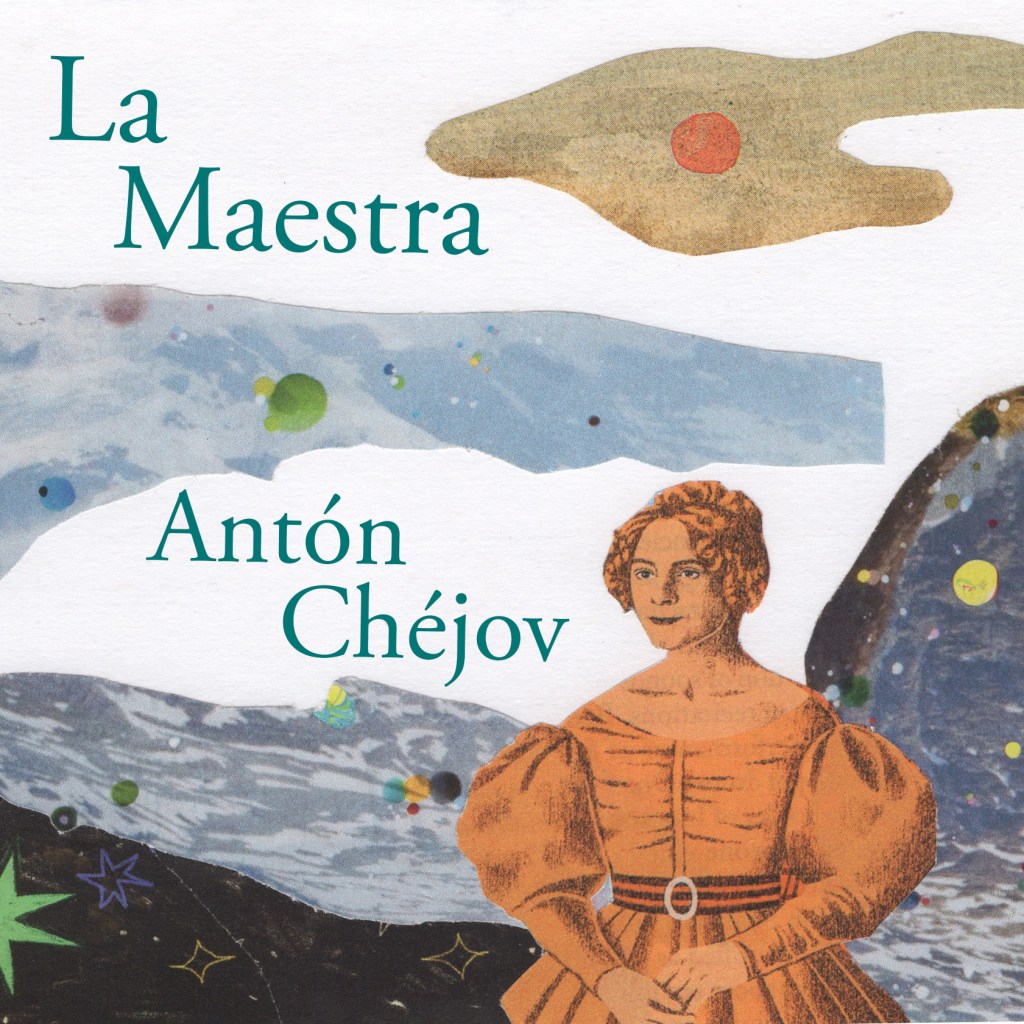La única persona que hace tolerables mis recuerdos de los años después de 1945 es mi Tío Fred. Vino de la guerra a la casa una tarde de verano, con ropa modesta, usando su única posesión, una lata, en un hilo alrededor de su cuello, y aguantando el insignificante peso de unas cuantas colas de cigarrillo que guardaba cuidadosamente en una cajita. Abrazó a mi madre, me besó a mí y a mi hermana, balbuceó algo como “Pan, sueño, tabaco,” y se hizo bolita en el sofá de nuestra familia, así que lo recuerdo como un hombre considerablemente más largo que nuestro sofá, un hecho que lo obligaba a: o mantener sus piernas arriba, o simplemente dejarlas colgando sobre la orilla. Ambas alternativas lo hacían quejarse amargamente contra la generación de nuestros abuelos, a quienes les debíamos la adquisición de este valioso mueble. Él llamaba a estas dignas personas búhos constipados, odiaba su preferencia hacia el rosa nauseabundo de la tapicería, pero no dejaba que nada de esto lo detuviera de complacerse con sueño frecuente y prolongado.
Yo, por mi parte, estaba haciendo una tarea ingrata en nuestra inocente familia: yo tenía catorce en ese entonces, y era el único contacto con esa memorable institución a la cual llamábamos el mercado negro. A mi padre lo habían matado en la guerra, a mi madre le daban una pensión diminuta, y el resultado era que yo tenía el trabajo de regatear para vender los restos de pertenencias rescatadas o de intercambiarlos por pan, carbón y tabaco. En esos días el carbón era la causa de considerables violaciones de derechos de propiedad a las cuales hoy tendríamos que llamar, francamente, robo. Así que la mayoría de los días me verías saliendo a robar o a regatear, y mi madre, aunque se daba cuenta de la necesidad de estas deshonrosas actividades, siempre tenía lágrimas en sus ojos mientras veía cómo me iba a mis complicados asuntos. Era mi responsabilidad, por ejemplo, convertir una almohada en pan, una taza de porcelana en sémola, o tres volúmenes de Gustav Freytag en dos onzas de café, tareas a las cuales yo me dedicaba con cierta cantidad de entusiasmo deportista, pero no completamente sin un sentido de humillación y de miedo. Ya que los valores—así es como los adultos les llamaban, en aquellos tiempos—habían cambiado sustancialmente, y de vez en cuando yo estaba expuesto a la sospecha infundada de deshonestidad porque el valor de un artículo regateado no correspondía en lo más mínimo al que mi madre pensaba que era el apropiado. Debo decir que no era nada agradable la tarea de actuar como negociador entre dos mundos de valores diferentes, mundos que desde entonces parecen haber convergido.
La llegada del Tío Fred nos llevó a todos a esperar una incondicional ayuda masculina. Pero comenzó por decepcionarnos. Desde el primerísimo día yo estaba seriamente preocupado por su apetito, y cuando, sin andar pajareando, le dije esto a mi madre, ella sugirió que lo dejara “encontrar sus pies.” Tardó casi ocho semanas en encontrar sus pies. A pesar del abuso del insatisfactorio sofá, él dormía ahí sin mucho problema y pasaba el día quedándose dormido o describiendo, en una voz de mártir, en qué posición prefería dormir.
Creo que su posición favorita era como la de un corredor a punto de arrancar. Le encantaba acostarse sobre su espalda después de comer, sus piernas arriba, convirtiendo un pedazo enorme de pan en migajas que atrapaba con su boca, y luego se rolaba un cigarro y se dormía por el resto del día hasta la hora de cenar. Era un hombre muy alto y muy pálido, y había una cicatriz circular en su barbilla que hacía que su cara se viera como una estatua de mármol dañada. Aunque su apetito por la comida y el sueño seguían preocupándome, me caía muy bien. Él era el único con quien yo podía por lo menos discutir teorías sobre el mercado negro sin meterme en un pleito. Obviamente él sabía todo acerca del conflicto entre los dos mundos de valores.
Aunque sí, casi le rogamos que nos platicara de la guerra, nunca lo hizo; dijo que no valía la pena hablar de eso. Lo único que a veces haría era contarnos acerca de su inducción, que parecía haber consistido más que nada en una persona uniformada de voz muy alta dándole la orden al Tío Fred de orinar en un tubo de ensayo, una orden que el Tío Fred no fue inmediatamente capaz de acatar, el resultado siendo que su carrera militar estaba condenada desde el principio. Él sostuvo que el interés del Reich de Alemania por su orina lo había llenado de una desconfianza considerable, una desconfianza que confirmó de manera abominable durante seis años de guerra.
Él había sido librero antes de la guerra, y cuando pasaron las primeras cuatro semanas en nuestro sofá, mi madre sugirió, en su manera gentil, de hermana, que investigara sobre su antigua empresa—él cautelosamente me pasó esta sugerencia a mí, pero lo único que descubrí fue un montón de escombros de como seis metros de altura que localicé en la parte de la ciudad que está en ruinas, después de como una hora de pilgrimaje. El Tío Fred se vió muy tranquilo con mis noticias.
Se echó para atrás en su silla, se roló un cigarro, asintió con aire de triunfo hacia mi madre, y le pidió que sacara sus antiguas cosas. En una esquina de nuestra habitación había una caja de madera cuidadosamente cerrada con clavos, la cual abrimos con un martillo y unas tenazas, bajo mucha especulación; lo que encontramos fue: veinte novelas de tamaño mediano y calidad mediocre, un reloj de bolsillo de oro, lleno de polvo pero intacto, dos pares de tirantes, unos cuadernos, su diploma de la Cámara de Comercio, y una libreta de ahorros que mostraban un saldo de mil doscientos marcos. Me dieron a mí la libreta de ahorros para que recolectara el dinero, y el resto de las cosas me las dieron para que las vendiera, incluyendo el diploma de la Cámara de Comercio—aunque para esto no hubo quien ni regateara, ya que el nombre del Tío Fred había sido inscrito en él en tinta india negra.
Esto significaba que por las siguientes cuatro semanas éramos libres de nuestras preocupaciones por pan, por tabaco, y por carbón, que era un gran alivio en especial para mí, ya que todas las escuelas abrieron sus puertas de nuevo, y yo tenía la obligación de completar mi educación.
Hasta este día, mucho después de haber completado mi educación, tengo buenos recuerdos de las sopas que solíamos obtener, más que nada porque podíamos obtener estas comidas casi sin luchar por ellas, y por eso le daban un tono feliz y contemporáneo a todo el sistema educativo.
Pero el evento más increíble durante este periodo era el hecho de que el Tío Fred al fin tomó la iniciativa fácil unas ocho semanas después de su regreso seguro a casa.
Una mañana a fines del verano se levantó del sofá, se rasuró con tanto detalle que nos sentimos aprensivos, nos pidió unos calzones limpios, me pidió prestada mi bicicleta, y desapareció.
Su regreso, ya tarde esa noche, fue acompañado por un montón de ruido y un penetrante olor a vino; el olor a vino emanaba de la boca de mi tío, y el ruidazal se podía rastrear a como media docena de cubetas galvanizadas que había amarrado juntas con una cuerda gruesa. Nuestra confusión no nos dejó hasta que descubrimos que había decidido resucitar el comercio de flores en nuestra destruida ciudad. A mi madre, quien estaba llena de sospecha hacia el nuevo mundo de valores, le valió esa idea, diciendo que nadie iba a querer comprar flores. Pero estaba equivocada.
Era una memorable mañana cuando ayudamos al Tío Fred a llevar las cubetas bien llenas a la parada de tranvía donde se instaló con su negocio. Y aún recuerdo vívidamente cómo se veían esos tulipanes rojos y amarillos, los húmedos claveles, y nunca voy a olvidar lo impresionante que se veía ahí parado en medio de todas las figuras grises y los montones de escombros, empezando: “Flores, flores frescas—¡sin necesidad de cupones!” No necesito describir cómo su negocio floreció: fue un éxito enorme e inmediato. En cuestión de cuatro semanas él ya era dueño de tres docenas de cubetas galvanizadas, dos sucursales, y un mes después ya estaba pagando impuestos. Se respiraba un aire diferente en toda la ciudad: puestos de flores aparecían en esquina tras esquina, era imposible mantener el ritmo de la demanda; se conseguían más y más cubetas, se instalaron cabinas de flores y se armaron carritos de prisa.
De cualquier manera, nos mantuvo abastecidos no solo de flores frescas, sino también de pan y de carbón, y yo pude retirarme del negocio de corredor de bienes, un hecho que ayudó mucho a levantar mis estándares morales. Durante varios años, ya, el Tío Fred ha sido un hombre de sustancia: sus sucursales aún prosperan, tiene un carro, y me ve a mí como su heredero, y me han dicho que me meta a estudiar comercio para que pueda encargarme del lado de los impuestos del negocio, aún antes de heredar cosa alguna.
Cuando lo veo hoy, una figura sólida detrás del volante de su carro rojo, me parece raro recordar que de verdad había un tiempo en mi vida en el cual su apetito me causaba noches sin dormir.
Extraído del libro “Absent Without Leave” por Heinrich Böll, publicado en 1967.