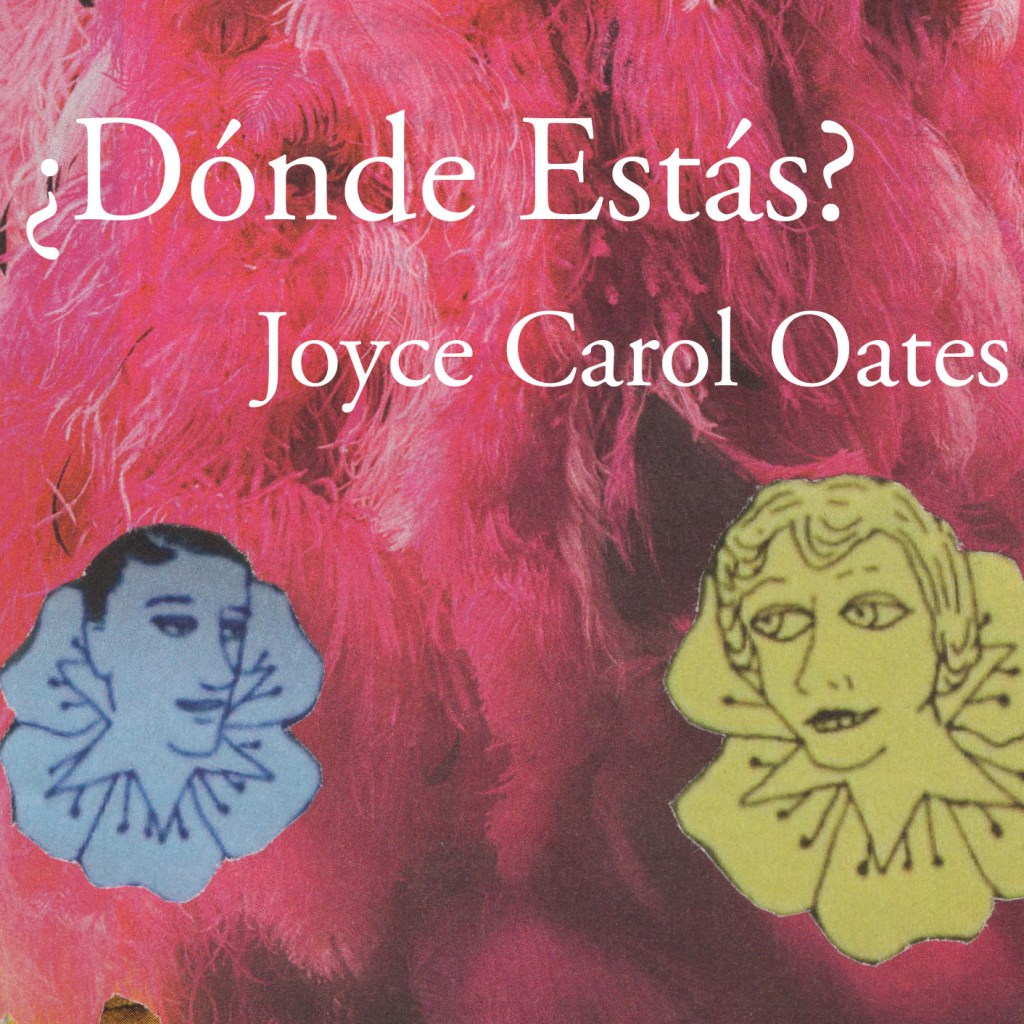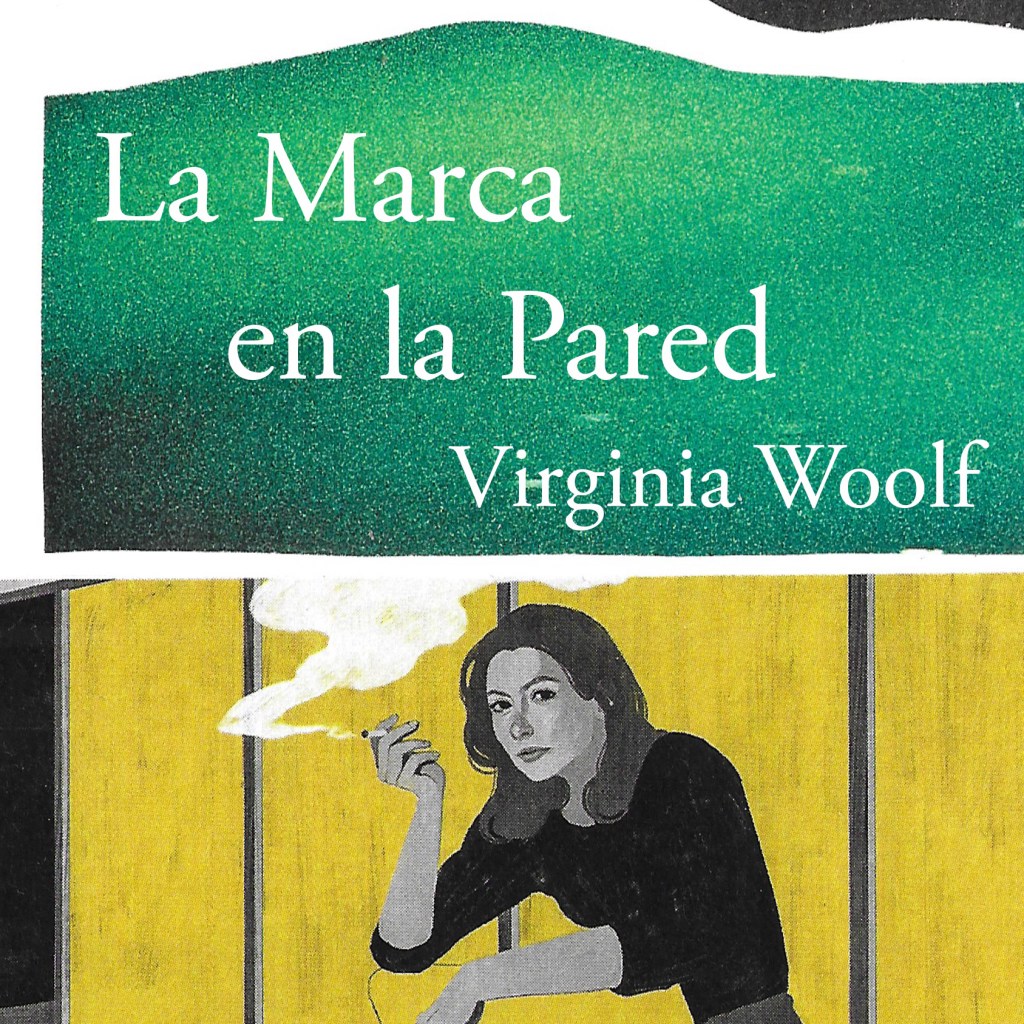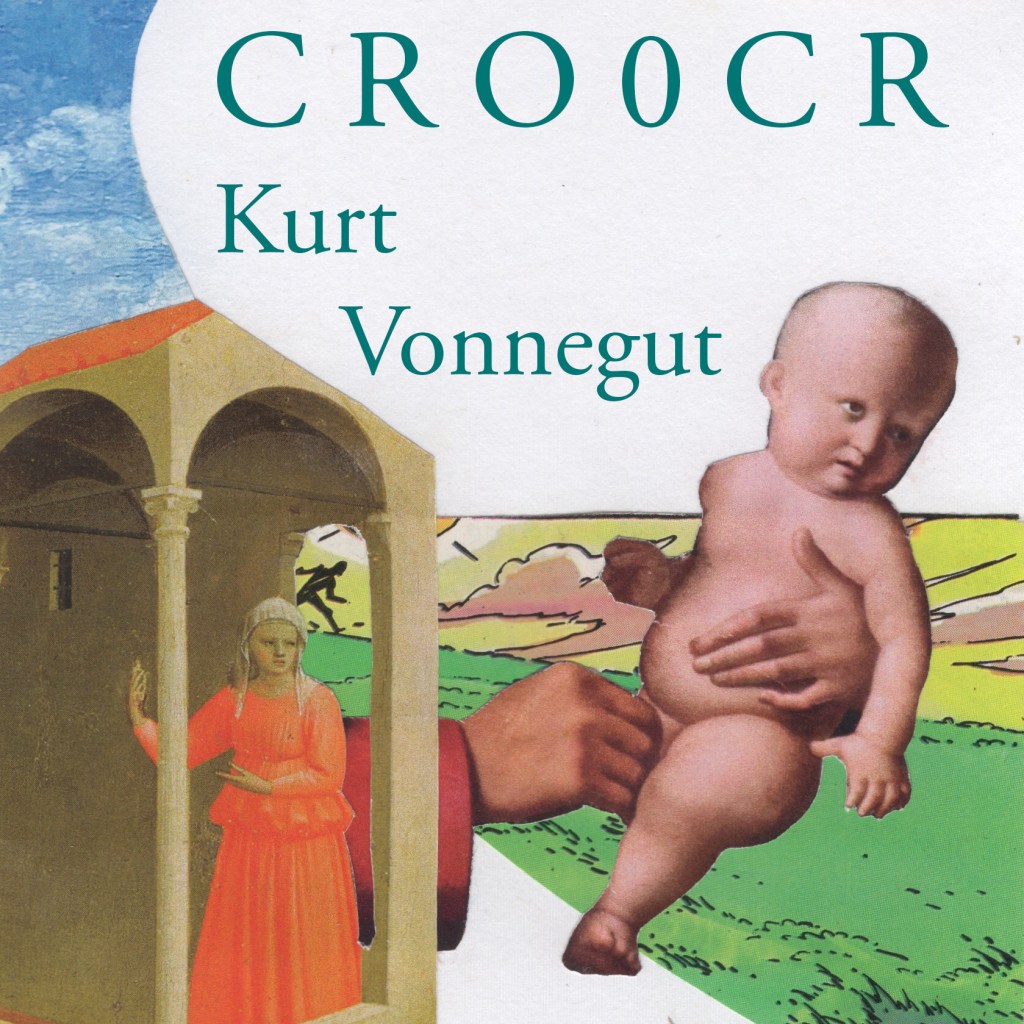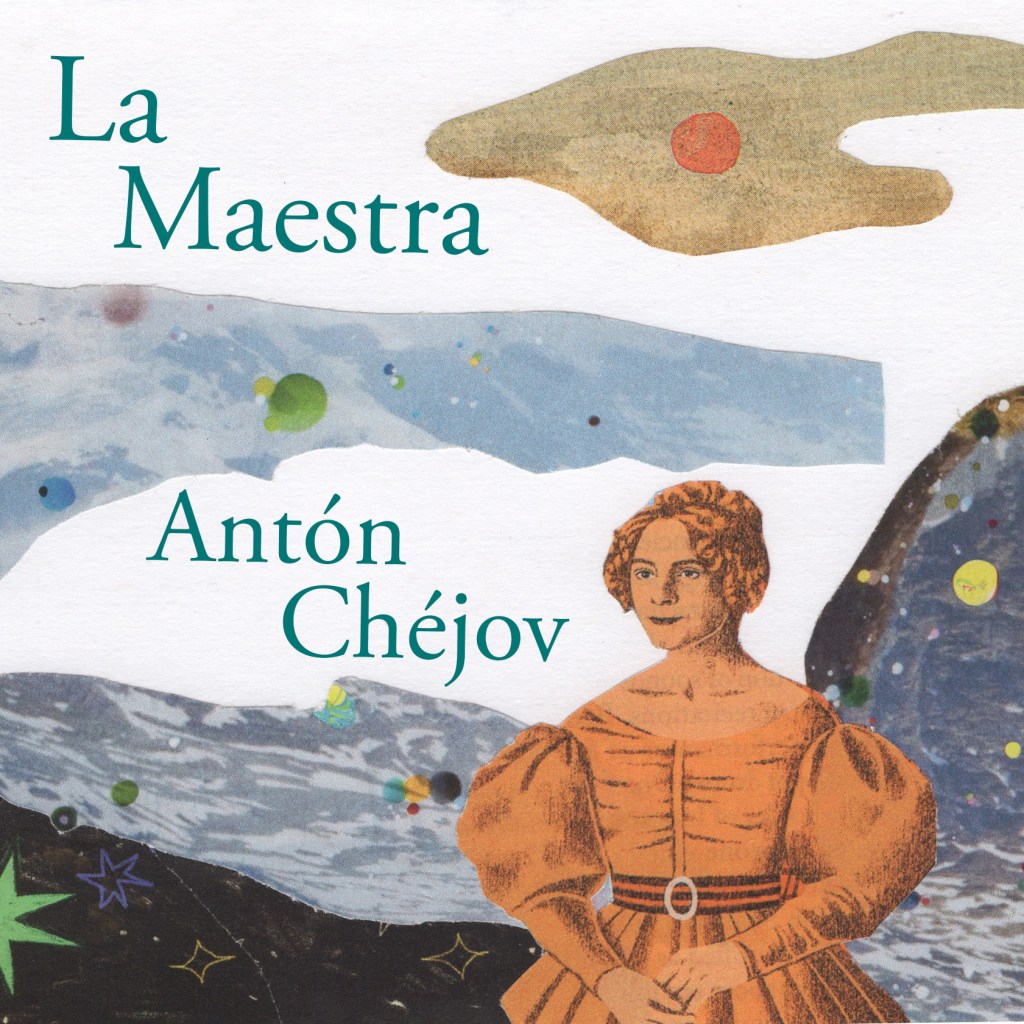Tom nace en 1914 en Detroit, a medio kilómetro de Sal Internacional. Su padre está fuera de escena, en algún paradero desconocido. Su madre opera una pensión llena de puertas con llave, detrás de las cuales estaba inundado de las sombrías posesiones de itinerantes trabajadores de sal: abrigos del color de ratones, botas andrajosas, aguatintas de mujeres desvestidas, sus senos de un anaranjado desteñido. Cada seis meses un minero es despedido, es reclutado, o muere, y es reemplazado por otro, así que desde muy temprano en su vida Tom puede ver cómo el mundo continuamente se drena de hombres jóvenes, dejando atrás solo objetos—bolsas de tabaco vacías, navajas sin filo, pantalones pasmados de sal—mudo, incapaz de memoria.
Tom tiene cuatro cuando se empieza a desmayar. Podría estar doblando la esquina, respirando duro, y las luces se van. Madre lo cargará adentro, lo recostará en el sillón, y mandará a alguien a traer al doctor.
Defecto del tabique auricular. Un hoyo en el corazón. El doctor dice que la sangre salpica del lado izquierdo al derecho. Su corazón tendrá que hacer tres veces el trabajo. Esperanza de vida de dieciséis. Dieciocho, si tiene suerte. Lo mejor es que no se emocione.
Madre entrena su voz a un susurro. Aquí tienes, aquí está, mi pequeño y dulce Tomcat. Mueve el catre de Tom a un closet en el piso de arriba—sin luces brillantes, sin ruidos fuertes. En las mañanas le sirve un vaso de suero de leche, luego lo dirige hacia las escobas o el estropajo de acero. Ve despacio, le murmura. Él talla la estufa de carbón, barre los escalones de mármol. De vez en cuando levanta la mirada de su trabajo y se queda viendo la cara del huésped más viejo, el Sr. Weems, mientras marcha hacia abajo, un señor de cincuenta tapado contra el frío, se va a descender en un elevador trescientos metros bajo la tierra. Tom se imagina su descenso, luces tenues y esporádicas pasando y alejándose, cables sacudiéndose, una media docena de otros mineros apachurrados en la jaula, junto a él, cada uno pensando sus propios pensamientos, pensamientos de hombres, hundiéndose más en la ciudad debajo de la ciudad, donde las mulas se paran, esperando, y las lámparas de aceite queman en las paredes, y cuartos brillando de sal se alejan hacia vastos arcos más allá del alcance más lejanos de la luz.
Dieciséis, Tom piensa. Dieciocho si tengo suerte.
La escuela es una cabaña de tres cuartos repleta con la descendencia de trabajadores de sal, de carbón, de hierro. Chamacos irlandeses, polacos, armenios. A Madre el patio de la escuela le parece mil hectáreas de un candente pandemonio. No corras, no pelees, ella susurra. Nada de juegos. En su primer día, ella lo saca de clase después de una hora. Shhh, dice ella, y le amarra los brazos alrededor como sogas.
Tom va de arriba a abajo entrando y saliendo de los primeros grados. A veces ella lo mantiene fuera de la escuela por semanas enteras de jalón. Cuando tiene diez, ya está en remedial de todo. Lo estoy intentando, tartamudea, pero las letras giran fuera de las páginas y corren contra las ventanas como nieve. Tonto, los otros niños declaran, y a Tom le parece acertado.
Tom barre, talla, limpia el escaloncillo con piedra pómez un centímetro cuadrado a la vez. Lento como la melaza en enero, dice el Sr. Weems, pero le guiña el ojo a Tom cuando lo dice.
Cada día, todo el día, la sal encuentra su manera de entrar. Se incrusta en lavabos, se aposenta en las orillas de los rodapiés. Se escurre de los huéspedes, también: de oídos, botas, pañuelos. Surcos de brillo se reúnen en las cobijas: una lección diaria sobre la insidia.
Comienza por las orillas, luego talla el centro. La ropa de cama los jueves. Los inodoros los viernes.
Tiene doce cuando la Sra. Fredericks le pide a los niños que den reportes. Ruby Hornaday es la sexta en ir. Ruby tiene el cabello como llamas, la navidad como cumpleaños, y un borracho como papá. Ella es una de dos niñas que llegaron al cuarto grado.
Ella lee de unas notas con un terror controlado. Si crees que el lago es grande deberías ver el mar. Es tres cuartos de la Tierra. Y eso es solo la superficie. Alguien avienta un lápiz. Las arrugas en la frente de Ruby se acentúan. Los animales terrestres viven en el suelo o en árboles ratas y gusanos y gaviotas y así. Pero los animales marinos viven en todas partes viven en las olas y viven en medio del agua y viven en cañones diez kilómetros abajo.
Ella pasa un libro rojo. Dentro de él hay bloques de texto y placas fotográficas a todo color que hacen que el corazón de Tom haga boom en sus oídos. Una tormenta de pececillos dientudos. Un reino de coral morado. Cinco estrellas de mar anaranjadas cementadas a una roca.
Ruby dice, Detroit solía tener palmeras y corales y conchas de mar. Detroit solía ser un mar de cinco kilómetros de profundidad.
La Sra. Fredericks pregunta, Ruby, ¿de dónde sacaste ese libro? pero para ese entonces Tom apenas está respirando. Flores transparentes con tentáculos con veneno y prados de almejas y esferas rosadas con mil alfileres en sus espaldas. Intenta preguntar, ¿Éstas son reales? pero burbujas brillantes salen de su boca y flotan al techo. Cuando se cae, el escritorio cae con él.
El doctor dice que es mejor si Tom no va a la escuela y Madre está de acuerdo. Manténte dentro, dice el doctor. Si te emocionas, piensa en algo azul. Madre solamente lo deja bajar para comer y para quehaceres. De otra manera, se queda en su closet. Debemos tener más cuidado, Tomcat, ella susurra, y pone su mano en su frente.
Tom pasa horas largas en el piso junto a su catre, armando y rearmando el mismo rompecabezas: un pueblo suizo. Quinientas piezas, nueve de ellas faltantes. A veces el Sr. Weems le lee a Tom novelas de aventura. Están explotando una nueva vena abajo en las minas y en los respiros entre las palabras del Sr. Weems, Tom puede sentir explosiones reverberar a través de trescientos metros de piedra y sacudir la frágil bomba en su pecho.
Él extraña la escuela. Extraña el cielo. Extraña todo. Cuando el Sr. Weems está en la mina y Madre está abajo, Tom suele deslizarse al final del pasillo y mueve las cortinas y presiona su frente contra el vidrio. Los niños corren por las calles nevadas y luces brillan en las ventanas de la fundidora y vagones de tren pasan por vías elevadas. Mineros del primer turno emergen de la boca del elevador en grupos de seis y sacan estuches de cigarro de sus overoles y encienden cerillos y se derraman como insectos cubiertos de sal hacia la noche, mientras las figuras más oscuras de los mineros de segundo turno estampan sus pies en el frío, esperando afuera de las jaulas para su turno en la fosa.
En sueños él ve abanicos de mar ondeando y escuelas de mero y rayos de luz bajo el agua. Ve a Ruby Hornaday abrir la puerta de su closet. Ella trae puesto un casco de buceo de cobre; se inclina sobre su catre hasta poner la ventana de su casco a un par de centímetros de su cara.
Se levanta de un shock. Un calor se acumula en su ingle. Piensa, Azul, azul, azul.
Un lloviznante sábado, suena el timbre. Cuando Tom abre la puerta, Ruby Hornaday está parada en el escaloncillo bajo la lluvia.
Hola. Tom parpadea una docena de veces. Gotas de lluvia crean miles de círculos que intersectan entre sí en los charcos de la calle. Ruby sostiene un frasco: seis renacuajos negros se retuercen en unos centímetros de agua.
Me pareció que tú podrías estar interesado en criaturas de agua.
Tom intenta contestar, pero el cielo entero se apresura a través de la puerta abierta y dentro de su boca.
No te vas a desmayar otra vez, ¿o sí?
El Sr. Weems se asoma al vestíbulo. Por Dios, niño, está tan mojada como una iglesia, tienes que invitar a la dama a pasar.
Ruby se para en los azulejos y gotea. El Sr. Weems sonríe. Tom murmura, Mi corazón.
Ruby le ofrece el frasco. Quédatelos si quieres. Pronto serán ranas. Gotas brillan en sus pestañas. La lluvia le pega su camisa a sus clavículas. Bueno, eso sí que es algo, dice el Sr. Weems. Le da una palmada a Tom en la espalda. ¿No es así, Tom?
Tom está abriendo su boca. Está diciendo, Tal vez yo podría—justo cuando Madre baja las escaleras con sus enormes zapatos negros. Problema, susurra el Sr. Weems.
Madre tira los renacuajos en una zanja. Su cara dice que mantiene compostura pero sus ojos dicen que va a borrarlo todo. El Sr. Weems se inclina sobre las fichas de dominó y susurra, Madre es tan dura como una piedra en el camino, pero ya la quebraremos, Tom, vas a ver.
Tom susurra, Ruby Hornaday, hacia el espacio sobre su catre. Ruby Hornaday. Ruby Hornaday. Una extraña e incontenible alegría se infla peligrosamente en su pecho.
El Sr. Weems inicia conversaciones largas con Madre en la cocina. Tom sobreescucha cachitos: El niño necesita mover sus piernas. El niño debería tomar aire.
La voz de Madre es un látigo. Está enfermo.
¡Está vivo! ¿Para qué lo estás guardando?
Madre deja a Tom ir a recoger carbón del depósito y bienes enlatados de la comisaría. Los martes tendrá permiso de caminar al carnicero en Dearborn. Con cuidado, Tomcat, no te apresures.
Tom se mueve por la colonia ese primer martes con algo como éxtasis en sus venas. Por los largos caminos agravados, más allá de las cabañas del pozo y las montañas de superficie de sal azul y blanca, las bodegas como catedrales oscuras, las máquinas de carga como armaduras demoníacas. A todo su alrededor la monumental industria de Detroit golpea y resuena. El niño se dice a sí mismo que es un cazador de tesoros, un héroe de una de las historias de aventura del Sr. Weems, un caballero en una importante misión, un espía tras líneas enemigas. Mantiene sus manos en sus bolsillos y su cabeza hacia abajo y su paso lento, pero su alma sigue firmemente, sin peso, jubilante, brillando a través de la penumbra.
En mayo de ése año, 1929, Tom, de catorce años, está caminando por la calle pensando que la primavera sucede aunque no estés poniendo atención; que sucede debajo de la nieve, más allá de las paredes—la primavera sucede en la oscuridad mientras sueñas—cuando Ruby Hornaday sale de las hierbas. Tiene una manguera guanga amarrada alrededor de su hombro y unos gogles de natación en una mano y una bomba de aire en la otra. Necesito tu ayuda. El pulso de Tom vuela.
Tengo que ir a la carnicería.
Como quieras. Ruby se da la vuelta para irse. Pero realmente no hay opción, para nada.
Ella lo lleva al oeste, lejos de la mina, a través de montes de máquinas oxidándose. Se saltan una reja, cruzan un valle de semillas, y caminan medio kilómetro por los pinos hasta llegar a un pantano donde familias de garzas se paran por las espadañas como flores blancas.
Dentro por mi boca, dice ella, y comienza a recoger piedras. Fuera por mi nariz. Tú bombeas, Tom. ¿Entiendes? En el agua verde, medio metro debajo, Tom puede reconocer las figuras tenues de unos cuantos peces deslizándose a través de enclaves de hierba.
Ruby mete el final de la manguera al agua. Con una cuerda con cera amarra el otro final a la bomba de aire. Luego llena sus bolsillos con piedras. Camina hacia el agua, mira hacia atrás y dice, Tú bombea, y pone la manguera en su boca. Los gogles de natación van sobre sus ojos; su cara va dentro del agua.
El pantano se cierra sobre la espalda de Ruby, y la manguera se va alejando de la orilla. Tom comienza a bombear aire. El cielo se desliza por encima. Círculos de manguera flotan bajo la luz ahí afuera, cambiando de vez en cuando. Burbujas ocasionales salen, cada vez desde más lejos.
Un minuto, dos minutos. Tom bombea. Su corazón hace su frágil trabajo.
Él no debería estar aquí. Él no debería estar aquí mientras esta encantadora niña flaca se ahoga en un pantano. Si eso es lo que está haciendo. Una de las sonrisas del Sr. Weems le viene: Estás temblando como una aguja en un poste.
Después de cuatro o cinco minutos bajo el agua, Ruby sube de regreso. Un tapete neón hecho de alga le cuelga en el cabello, y sus pies descalzos son enormes botas de lodo. Empuja las espadañas para crear su camino. Hilos de baba cuelgan de su barbilla. Sus labios están azules. Tom se siente mareado. El cielo se vuelve líquido.
Increíble, Ruby jadea. Pinche increíble. Sostiene sus pantalones mojados y llenos de piedras con ambas manos, y mira a Tom a través de los lentes ondulados de sus gogles. La sangre de Tom es como una tormenta por sus túneles sin luz.
Él tiene que trotar para llegar a la carnicería y para regresar a casa antes del mediodía. Es la primera vez que Tom puede recordar permitirse correr, y sus piernas se sienten como vidrio. Al final del camino, a cien metros de su casa, se detiene y jadea con la canasta de carne en sus brazos y escupe un gargajo de sangre hacia los dientes de león. Sudor empapa su camisa. Libélulas se precipitan y flotan. Golondrinas inscriben letras por el cielo. La calle parece hacer olas y doblarse y enderezarse de nuevo.
Solo cien metros más. Forza a su corazón a calmarse. Todo, piensa Tom, sigue un camino andado por quienes han ido antes: garzas, nubes, renacuajos. Todo todo todo.
El siguiente martes, Ruby lo encuentra al final de la calle. Y el martes después de ese. Se saltan la reja, cruzan el campo; ella lo lleva a lugares que él nunca soñó que existían. Lugares donde las estructuras de las obras de sal se vuelven espejismos en el horizonte, lugares donde la luz del sol pasa por arboledas de arce y hace que el suelo tiemble con sombra de hoja. Se asoman a una fundidora donde hombres sin camisa y con máscaras derraman hierro derretido de un contenedor a otro; suben un montecito de raíces donde crece un árbol joven como una mano solitaria estirándose desde el más allá. Tom sabe que lo está arriesgando todo—su libertad, la confianza de Madre, hasta su vida—¿pero cómo puede parar? ¿Cómo puede decir no? Decirle no a Ruby Hornaday sería decirle no al mundo.
Algunos martes Ruby trae consigo su libro rojo con sus imágenes de corales y cosas gelatinosas y volcanes marinos. Ella le dice que cuando crezca va a ir a fiestas donde las anfitrionas reman a sus huéspedes al mar y todos se ponen cascos especiales para ir por caminatas por el suelo del mar. Ella le dice que va a ser un buzo que se hunde un kilómetro en el mar dentro de una bola de acero con una ventana. En el suelo del océano, ella dice, va a encontrar un universo separado, un lugar hecho de colores: escuelas de peces brillando verde, galaxias vivientes rodando a través de lo negro.
En el océano, dice Ruby, la mitad de las rocas están vivas. La mitad de las plantas son animales.
Se agarran de la mano; mastican chicle Indio. Ella le llena la mente de bosques de alga y de paisajes marinos y de delfines. Cuando crezca, dice Ruby. Cuando crezca…
Cuatro veces más Ruby camina por debajo de la superficie de un pantano del río Rouge mientras Tom se para en la orilla bombeando aire. Cuatro veces más la ve salir de regreso como una fiebre. Anfibia. Se ríe. Significa dos vidas.
Luego Tom corre a la carnicería y corre a casa, y su corazón corre, y manchas se expanden como tinta frente a sus ojos. A veces en las tardes, cuando se para de sus quehaceres, su visión se vuelve manchas violeta. Ve el blanco brillante de los túneles de sal, el rojo del libro de Ruby, el naranja de su cabello—se la imagina de grande, parada en la punta de un barco, y siente el núcleo de luz amarillo limón prendiéndose más y más dentro de él. Se escurre por los espacios entre sus costillas, por entre sus dientes, por las pupilas de sus ojos. Piensa: ¡Es tanto! ¡Tanto!
Así que ahora tienes quince. ¿Y el doctor dice dieciséis?
Dieciocho si tengo suerte.
Ruby le da vuelta a su libro en sus manos. ¿Cómo es eso? ¿Saber que no vas a tener todos los años que deberías?
No me siento tan cortado por la vida cuando estoy contigo, quiere decir, pero su voz se quiebra en corta y el enunciado se fractura.
Se besan solo esa vez. Es torpe. Él cierra sus ojos y se inclina hacia adelante, pero algo cambia y Ruby no está donde él espera que esté. Sus dientes chocan. Cuando abre sus ojos, ella está viendo a su izquierda, sonriendo un poco, oliendo a lodo, y los miles de diminutos pelos güeros sobre su labio superior capturan la luz.
La penúltima vez que Tom y Ruby están juntos, el último martes de octubre, 1929, todo es extraño. La manguera se rompe, Ruby está molesta, y una cortina ha caído, de alguna manera, entre ellos.
Regrésate, dice Ruby. Probablemente ya es mediodía. Vas a llegar tarde. Pero suena como si estuviera hablándole a través de un túnel. Pecas fluyen y florecen por su cara. La luz se va del pantano.
En el largo camino por los pinos comienza a llover. Tom llega a la carnicería y de regreso a casa con la canasta y la ternera molida, pero cuando abre la puerta al salón de Madre, las cortinas soplan hacia adentro. Las sillas dejan su lugar y se arrastran hacia él. La luz del día se vuelve solo un par de rayos sacudiéndose, y el Sr. Weems pasa frente a sus ojos, pero Tom no escucha pasos, ni voces: solo un rugido interno y el metrónomo mojado de sus exhalaciones. De repente es un buzo mirando a través de una ventana gruesa y neblinosa a un mundo de inmensa presión. Está caminando por el suelo del mar. Los labios de Madre dicen, ¿No he dado lo suficiente? Oh Señor, ¿no lo he intentado? Luego se va.
En algo más profundo que un sueño, Tom camina los caminos de sal mil metros debajo de la casa. Al principio todo es oscuridad, pero después de lo que puede ser un minuto o un día o un año, ve pequeños destellos de luz verde ahí afuera, en galerías distantes, cientos de metros a lo lejos. Cada destello inicia una reacción en cadena de destellos más allá de él, así que cuando se voltea en círculo lentamente puede percibir grandes señales de luz que fluyen en todas las direcciones, túneles de verde creando arcos hacia la oscuridad—cada destello brillando por solo un momento antes de desvanecerse, pero en ese momento repitiendo todo lo que vino antes, todo lo que viene a continuación.
Se despierta a un mundo desinflado. Los periódicos están llenos de suicidios; el precio del gas se ha triplicado. Los mineros susurran que las obras de sal están en problemas.
Las botellas de leche se venden a un dólar. No hay mantequilla, casi no hay carne. La fruta se vuelve un recuerdo. La mayoría de las noches Madre sirve solo repollo y pan de soda. Y sal.
No hay más viajes a la carnicería; el carnicero cierra de todos modos. Para noviembre, los huéspedes de Madre están desapareciendo. El Sr. Beeson se va primero, luego el Sr. Fackler. Tom espera a que Ruby llegue a la puerta pero ella no lo hace. Imágenes de ella suben por los lados de sus párpados, y se los talla hasta que desaparecen. Cada mañana se sale de su closet y lleva su corazón traidor a la cocina como un huevo.
El mundo se está tragando a la gente como dulces, niño, dice el Sr. Weems. Nadie está dejando dirección.
El Sr. Hanson sigue, luego el Sr. Heathcock. Para abril las obras de sal ya operan solo dos días a la semana, y el Sr. Weems, Madre, y Tom están solos en la cena.
Dieciséis. Dieciocho si tiene suerte. Tom mueve sus pocas cosas a uno de los cuartos vacíos en el primer piso, y Madre no dice ni una palabra. Él piensa en Ruby Hornaday: sus ojos azul pálido, sus flamas de cabello. ¿Estará por ahí en la ciudad, en algún lado, ahorita mismo? ¿O estará a cinco mil kilómetros de aquí? Luego deja esas preguntas a un lado.
Madre obtiene una fiebre en 1932. Se la come desde adentro. Aún se pone sus vestidos de cintura alta, se amarra su delantal. Cocina cada comida y plancha el traje del Sr. Weems cada domingo. Pero en un mes se ha vuelto alguien más, un demonio vacío en la ropa de Madre—perfectamente firme en la mesa, ojos que arden, nada en su plato.
Tiene una manera de poner su mano en la frente de Tom mientras él trabaja. Tom va a estar cargando carbón o arreglando una pipa o barriendo el salón, el sol frío y blanco detrás de las cortinas, y Madre aparecerá de la nada y pondrá su helada palma sobre sus cejas, y él cerrará sus ojos y sentirá su corazón romperse solo un poquito más.
Anfibia. Significa dos vidas.
Al Sr. Weems lo despiden. Se pone su traje, empaca su dominó, y deja una dirección en el centro de la ciudad.
Pensé que nadie estaba dejando dirección.
Eres tan verdadero como un mapa, Tom. Verdadero como el imán al hierro. Y lágrimas se derraman de los ojos del viejo minero.
Una mañana azul, no mucho después de eso, por primera vez en la memoria de Tom, Madre no está por la estufa cuando entra a la cocina. La encuentra arriba, sentada en su cama, vestida completamente con su abrigo y zapatos y con su rosario sostenido a su pecho. El cuarto está nítido, la casa silenciosa.
Los pagos se hacen cada quince. Su voz es ceniza. El destello en el techo necesita un reemplazo. Hay noventa y un dólares en el cajón.
Madre.
Shhh, Tomcat, susurra. No te emociones.
Tom logra dos pagos más. Luego el banco viene por la casa. Él camina aturdido por el aguanieve que sopla al final del camino y gira a la derecha y se tambalea por las hierbas secas hasta que encuentra el viejo camino y camina por debajo de los pinos crujientes al pantano de Ruby. El hielo se ha agrupado en las orillas, pero el agua en el centro es tan oscura como estaño derretido.
Se para ahí por un largo tiempo. A la oscuridad creciente le dice, Yo aquí sigo, ¿pero dónde estás tú? Su sangre salpica de aquí a allá, y la nieve se junta en sus pestañas, y tres patos salen en espirales de la noche y aterrizan silenciosamente en el agua.
La mañana siguiente él pasa caminando la reja de Sal Internacional con catorce dólares en su bolsillo. Se sube al tranvía que lo lleva al centro por un nickel y se baja en Washington Boulevard. Entre los edificios el sol sale del color del acero, y Tom levanta su cara hacia él pero no siente nada de calor. Pasa borrachos catatónicos de rodillas en cajas, tan quietos como estatuas, y ventana vacía tras ventana vacía de viejos negocios. En un comedor una mesera le trae una taza de café con pequeños discos brillantes de grasa flotando.
Las calles están llenas de caras, solemnes y pálidas, flacas y hambrientas; ninguna le pertenece a Ruby. Él bebe una segunda taza de café y come un plato de huevos con pan tostado. Una mujer emerge de una puerta y avienta el agua de una sartén a la banqueta, y el agua brilla en la luz un momento antes de caer. En un callejón una mula está recostada de lado, o dormida o muerta. Eventualmente la mesera dice, ¿Te estás mudando aquí? y Tom se va. Camina lentamente hacia la dirección que había copiado y recopiado en una hoja del papel para escribir de Madre. Montecillos congelados de nieve arada están orillados contra los edificios, y las pequeñas ventanas doradas de arriba parecen estar a kilómetros.
Es una pensión. El Sr. Weems está en una mesa chueca jugando dominó solito. Voltea hacia arriba, dice, Mierda tan segura como la gravedad, y tira su té.
Por milagro el Sr. Weems tiene una nieta que se encarga del turno nocturno en la sala de partos en el hospital City General. La sala está en el cuarto piso. En el elevador Tom no sabe si está ascendiendo o descendiendo. La nieta lo mira de arriba a abajo y checa sus ojos y su lengua para ver si tiene fiebre y lo contrata ahí mismo. El mundo se va a Hades pero los bebés siguen naciendo, dice ella, y le da un uniforme blanco.
Diez horas cada noche, seis noches a la semana, Tom da rondas por los pasillos con carritos de lavandería, llevando ropa sucia y pañales a las bodegas, y trayendo ropa limpia y pañales de regreso. Trae comidas, se lleva bandejas. Las noches lluviosas son las más ocupadas. Las lunas llenas y los días festivos empatan en segundo lugar. Dios nos guarde de un día festivo lluvioso y con luna llena.
Los doctores caminan por las filas de camas inyectando a madres embarazadas con morfina y algo llamado escopolamina que las hace olvidar. A veces hay gritos. A veces el corazón de Tom retruena por ninguna razón que él pueda identificar. En los cuartos de parto siempre hay sangre nueva en los azulejos que reemplaza la sangre vieja que Tom acaba de limpiar.
Los pasillos están deslumbrantes a toda hora, pero afuera de las ventanas la oscuridad presiona muy cerca, y en las horas más delgadas de esas noches Tom tiene una sensación como si el hospital estuviera profundo bajo el agua, el suelo balanceándose suavemente, las luces de edificios vecinos como escuelas de peces brillantes, la presión del mar alrededor.
Cumple dieciocho. Luego diecinueve. Todas las figuras apáticas que ve: niños empujados por la entrada del hospital, sus ojos vacíos con hambre; granjeros inundando los parques; familias durmiendo sin cobija—gente a quien nada de lo que queda en el mundo le llega a sorprender. Hay tantos de ellos, como si en algún lado en el campo grandes granjas bombearan miles de hombres arruinados cada minuto, como si los que vienen tambaleándose por las banquetas fueran solo fracciones de las multitudes detrás de ellos.
¿Pero no hay cosas buenas, también? ¿No hay personas ayudándose la una a la otra en estos lugares derrelictos? Tom comparte su paga con el Sr. Weems. Le trae periódicos que encuentra tirados y se pelea con las palabras de los cómics. Cumple veinte y el Sr. Weems hornea un pastel pulposo y lleno de cáscara de huevo y le pone veinte cerillos, y Tom le sopla a todos.
Se desmaya en el trabajo: una vez en el elevador, dos veces en el gran, pulsante cuarto de lavandería en el sótano. En su mayor parte lo puede esconder. Pero una noche se desmaya en el pasillo afuera de la sala de espera. Una enfermera llamada Fran lo lleva a un closet. No puedes dejar que te vean así, dice ella, y le limpia la cara y le regresa su ser.
El closet es más que un closet. El aire está caliente, vaporoso; huele como a jabón. En una pared hay un lavamanos; lámparas de calor están sujetadas debajo de diferentes gabinetes. En la otra pared había dos pequeñas puertas.
Tom regresa a la misma silla en la esquina del cuarto de Fran cuando se empieza a sentir mareado. Tres, cuatro, a veces diez veces en una noche, él ve a una enfermera cargar a un recién nacido por la pequeña puerta en la izquierda y depositarlo en el escritorio enfrente de Fran.
Ella les quita pequeños gorritos y desenvuelve cobijas. Sus cuerpecitos son rojos o morados; tienen pequeños y brillantes dedos rojos, nada de cejas, nada de rodillas, nada de expresión excepto un constante, agitado alarido. Su voz es un susurro: Pues aquí está, ahí va, OK ahora, bebé, nomás te levanto por aquí. Sus muñecas son de la circunferencia del dedo meñique de Tom.
Fran toma un nuevo trapo de un montón, lo sumerge en agua caliente, y limpia cada centímetro de la criatura—oídos, axilas, párpados—lavando los pedazos de placenta, sangre seca, todos los fluidos lechosos que lo acompañaban a este mundo. Mientras tanto la niña la mira de regreso con sus ojos en blanco y memorizando, viendo lo nuevo de todas las cosas. ¿Sabiendo qué? Solo luz y oscuridad, solo madre, solo fluido.
Fran seca a la bebé y toma su cabeza con sus dedos y le pone un pañal y le pone de nuevo el gorrito. Susurra, Aquí tienes, ves que buena niña eres, ahí vas, y con una mano libre extiende dos nuevas y frescas sábanas, y cubre a la bebé—envuelve, envuelve, voltea—y la deja en una cuna con ruedas para que Tom la lleve a la guardería, donde esperará con los otros bajo las luces, como rebanadas de pan.
En una revista Tom encuentra una fotografía a color de un esqueleto de trescientos años de una ballena, completo en un plano costal en un lugar llamado Finlandia. La arranca, la estudia bajo la luz de una lámpara. ¿Ves, le murmura al Sr. Weems, cómo las flores más cercanas a él son las más brillantes? ¿Ves cómo las hojas más cercanas son las del verde más oscuro?
Tom tiene veintiuno y se desmaya tres veces a la semana cuando, un miércoles en enero, él ve, entre las drogadas y aturdidas madres en sus filas de camas, la inconfundible cara de Ruby Hornaday. Cabello naranja flameante, pecas por todos sus cachetes, manos dobladas en su pierna, y un delgado anillo de matrimonio en su dedo. El material de la sala se ondula. Tom se recarga en su carrito para no caerse.
Azul, susurra. Azul, azul, azul.
Se va a su silla en la esquina del cuarto de lavado de Fran e intenta suprimir su corazón. En cualquier minuto, piensa él, su bebé va a pasar por esa puerta.
Dos horas después, empuja su carrito a la sala de postparto, y Ruby se ha ido. El turno de Tom termina; toma el elevador hacia abajo. Afuera, la lluvia se asienta en la ciudad con ligereza. Las luces de la calle brillan amarillas. Las avenidas de la mañana temprana están vacías a excepción del ocasional auto, pasando con un suspiro húmedo. Tom se sostiene con una mano en los ladrillos y cierra sus ojos.
Un policía lo ayuda a llegar a casa. Todo ese día Tom pasa recostado sobre su estómago en su cama rentada y re-copia la carta hasta que pequeños soles destellan detrás de sus ojos. Kerida Ruby, te vi en el hospital y vi a tu bebé también. Sus ojos son muy vonitos. Fran dise que luego problemente ban a ser azul. Madre se ha ido y estoy tan solo como el oseano artico.
Esa noche en el hospital Fran encuentra la dirección. Tom incluye la foto del esqueleto de ballena de la revista y le pega una estampa adicional para la buena suerte. Piensa: Ves como las flores más cercanas a él son las más brillantes. Ves como las hojas más cercanas son las del verde más oscuro.
Duerme, paga su renta, camina las treinta y un cuadras a su trabajo. Checa el correo todos los días. Y el invierno palidece y la primavera se fortalece y Tom pierde un poco de esperanza.
Una mañana en el desayuno, el Sr. Weems lo mira y le dice, Ni siquiera estás aquí, Tom. Tienes un pie del otro lado del río. Tienes que regresarlo a este lado.
Pero ese mismo día, llega. Querido Tom, me gustó escuchar de ti. No han sido diez años pero se sienten como mil. Estoy casada, probablemente adivinaste eso. El bebé es Arthur. Tal vez sus ojos se volverán azules. Tal vez.
Un presidente calvo está en la estampa. El papel huele como a papel, nada más. Tom pasa un dedo por cada palabra, sonándolas en voz alta. Asegurándose que no se le haya ido nada.
Se que estas casada y no quiero nada mas que felisidad para ti pero ¿tal vez te pudiera ver una vez? Podriamos encontrarnos en el akuario. Si no escrives de regreso esta bien ya se porque.
Dos semanas más. Querido Tom, no quiero nada más que felicidad para ti también. ¿Qué te parece el siguiente martes? Traeré al bebé, ¿okay?
El siguiente martes, el primero de mayo, Tom se va del hospital después de su turno. Su visión destellea en las esquinas, y escucha la voz de Madre: Con cuidado, Tomcat. No vale la pena el riesgo. Camina despacio al final de la cuadra y se sube al primer tranvía a Isla Belle, donde se baja a un amanecer dorado.
Hay pocos autos alrededor, todos estacionados, uno un Ford con un regalo enorme envuelto con listón amarillo en el asiento de atrás. Un hombre viejo con cara arrugada barre los caminos de grava. La luz del sol pega en el rocío y hace que el césped esté en fuego.
La fachada del acuario es Gótica y está cubierta de hierbas. Tom encuentra una banca afuera y espera a que su pulso se estabilice. Los techos de vidrio del conservatorio de flores reflejan una nube que pasa. Eventualmente un hombre en overol abre la reja, y Tom compra dos entradas, luego piensa en el bebé y compra una tercera. Regresa a la banca con las tres entradas en sus dedos temblando.
A las once el cielo está lleno de una neblina platino y la isla está repleta. Hombres en bicicletas pasan por los caminos. Una niña vuela un papalote amarillo.
¿Tom?
Ruby Hornaday se materializa frente a él—hombros erectos, cabello corto, empujando una carreola de cromo. Se para rápidamente, y el parque se le va de la vista y luego le regresa.
Perdón que vengo tarde, dice ella.
Se ve digna, y delgada. Dos trazos rápidos como cejas, la misma nariz estrecha. Nada de maquillaje. Nada de joyería. Esos ojos azul pálido y ese cabello.
Mueve su cabeza de lado un poco. Mírate nomás. Todo crecidito.
Tengo entradas, dice él.
¿Cómo está el Sr. Weems?
Oh, él está hecho de sal, vivirá para siempre.
Comienzan a caminar por un camino entre las filas de bancas y los brillantes árboles. Ocasionalmente le toma el brazo para estabilizarlo, aunque su toque solo lo desorienta más.
Pensé que tal vez tú estabas lejos, dice él. Pensé que tal vez te fuiste al mar.
Ruby detiene la carreola y carga al bebé a su pecho—él está envuelto en un cobertor azul—y luego pasan el torniquete.
El acuario es oscuro y húmedo y delineado de ambos lados por tanques de paredes de vidrio. Helechos cuelgan del techo, y niños pequeños se inclinan sobre los rieles y presionan sus narices al vidrio. Creo que le gusta, dice Ruby. ¿O no, bebé? Los ojos del niño están bien abiertos. Peces nadan en lentas elipsis detrás del vidrio.
Ven calamares traslúcidos con colas de sacacorchos, pulpos rosas brillantes como linternas flotantes, manatíes en azul y violeta y dorado. Azulejos verdes iridiscentes brillan en el techo y avientan patrones de luz ondulante por el piso.
En una alberca circular en el mero centro del edificio, figuras oscuras corren en coordinación. Lucios, murmura Ruby, ¿o no lo son?
Tom parpadea.
Estás pálido, dice ella.
Tom sacude su cabeza.
Ella le ayuda a salir a la luz del sol, bajo el cielo y los árboles. El bebé está en la carreola chupando su puño, examinando las nubes con gran intensidad, y Ruby guía a Tom a una banca.
Autos y camiones y una limusina blanca pasan lentamente por el puente blanco, por arriba del río. La ciudad brilla en la distancia.
Gracias, dice Tom.
¿Por qué?
Por esto.
¿Cuántos años tienes ahora, Tom?
Veintiuno. Igual que tú. Una brisa sacude ligeramente a los árboles, y las hojas vibran con luz. Todo es radiante.
El mundo se va a hades pero los bebés siguen naciendo, susurra Tom.
Ruby mira en la carreola y ajusta algo, y por un momento la parte de atrás de su cuello, entre su cabello y su collar, se expone. La vista de esas dos vértebras, cubiertas por su pálida piel, llena a Tom con un querer que quiebra los jardines abiertos. Por un momento parece que Ruby se va arrastrándose lentamente lejos de él, como si él es un nadador atrapado en una ola, y con cada brazada la parte de atrás de su cuello se aleja más hacia la distancia. Luego ella se sienta de regreso, y el parque se restablece, y puede sentir la banca volverse sólida bajo él una vez más.
Solía pensar, dice Tom, que tenía que tener cuidado con cuánto vivía. Como si la vida fuera una bolsa llena de monedas. Solo tienes tantas y no las quieres gastar todas en un lugar.
Ruby lo mira. Sus pestañas suben y bajan.
Pero ahora sé que la vida es la única cosa en el mundo que nunca se termina. A mí tal vez se me termine la mía, y a ti algún día la tuya, pero al mundo nunca se le terminará la suya. Y todos somos muy suertudos de ser parte de algo como eso.
Ella se le queda viendo. Algunos merecen más suerte de la que han tenido.
Tom sacude su cabeza. Cierra sus ojos. Yo también he sido suertudo. He sido absolutamente suertudo.
El bebé empieza a hacer ruido, un ligero chillido volviéndose un llanto. Ruby dice, Hambriento.
Una puerta se abre en la grava debajo de los pies de Tom, de interior negro como el ojo de una cerradura, y él mira hacia abajo.
¿Estarás bien?
Estaré bien.
Adiós, Tom. Le toca el brazo una vez, luego se va, empujando la carreola a través de la multitud. Él la mira desaparecer en pedazos: primero sus piernas, luego sus caderas, luego sus hombros, y finalmente la parte de atrás de su brillante cabeza.
Y luego Tom se sienta, sus manos en sus piernas, vivo, por un día más.
Extraído de 4th Estate (en línea), publicado en el 2010.