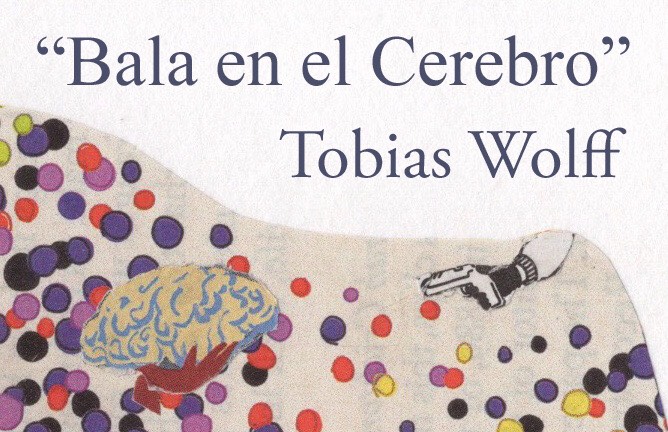
Anders no pudo llegar al banco hasta justo antes de que cerrara, así que por supuesto que la fila era infinita y quedó atorado detrás de dos mujeres cuya estúpida conversación a gritos le dio ganas de matarlas. De todos modos, Anders, un crítico literario conocido por la tediosa y elegante ferocidad con la cual despachaba casi todo lo que reseñaba, nunca estaba de buenas.
Con la fila aún dos veces la longitud del pasillo de cordones, una de las cajeras colgó un letrero de “PUESTO CERRADO” en su ventana y caminó hacia el fondo del banco, donde se recargó contra un escritorio y comenzó a pasar el tiempo con un hombre que acomodaba papeles. Las mujeres en frente de Anders interrumpieron su conversación y se pusieron a ver a la cajera con odio. “Qué bonito,” dijo una de ellas. Volteó hacia Anders y agregó, confiando en que estaría de acuerdo, “Uno de esos pequeños toques de humanidad que nos mantienen regresando por más.”
Anders había concebido su propio imponente odio por la cajera, pero de inmediato lo redirigió hacia la presuntuosa llorona en frente de él. “Totalmente injusto,” dijo. “Trágico, en realidad. Si no están cortando la pierna equivocada o bombardeando tu pueblo ancestral, están cerrando sus puestos.”
Ella no se dejó. “Nunca dije que fuera trágico,” dijo. “Solo creo que es una manera medio gacha de tratar a tus clientes.”
“Imperdonable,” dijo Anders. “Los cielos tomarán nota.”
Ella tomó un gran suspiro pero se aguantó y no dijo nada. Anders vió que la otra mujer, su amiga, miraba en la misma dirección. Y luego los cajeros dejaron de hacer lo que hacían, y los clientes lentamente voltearon, y un silencio conquistó el banco. Dos hombres con pasamontañas negros y vestidos de traje azul de negocios estaban parados al lado de la puerta. Uno de ellos tenía una pistola presionada contra el cuello del guardia. Los ojos del guardia estaban cerrados, y sus labios se movían. El otro hombre tenía una escopeta de cañones cortados. “¡Cierren el hocico!” dijo el hombre con la pistola, aunque nadie había dicho ni una palabra. “Alguno de ustedes cajeros suena la alarma y todos son carne muerta. ¿Entendido?”
Los cajeros asintieron con la cabeza.
“Ah, bravo,” dijo Anders. “Carne muerta.” Volteó hacia la mujer en frente de él. “Qué gran guión, ¿no? La seria, hostil poesía de las clases peligrosas.”
Ella lo vió con ojos que se ahogaban.
El hombre con la escopeta empujó al guardia, poniéndolo de rodillas. Le dio la escopeta a su compañero y jaló las muñecas del guardia hacia atrás, sujetándolas con un par de esposas. Lo tumbó al piso con una patada en medio de la espalda. Luego tomó su escopeta de regreso y fue a la reja de seguridad del final del mostrador. Era chaparro y pesado y se movía con una lentitud peculiar, hasta letargo. “Ábranle,” dijo su compañero. El hombre con la escopeta empujó la puerta y se paseó por la fila de cajeros, entregándole a cada uno una bolsa grande de basura. Cuando llegó al puesto cerrado volteó a ver al hombre con la pistola, quien dijo, “¿De quién es ese puesto?”
Anders vió a la cajera. Ella puso su mano en su garganta y volteó a ver al hombre con quien había estado platicando. Él asintió con la cabeza. “Mío,” dijo ella.
“Entonces pon tu culo en primera y llena esa bolsa.”
“Ahí lo tienes,” dijo Anders a la mujer en frente de él. “Justicia servida.”
“¡Ey! ¡Chico listo! ¿Te dije que hablaras?”
“No,” dijo Anders.
“Entonces cierra la boca.”
“¿Escuchaste eso?” dijo Anders. “ ’Chico listo.’ Directito de ‘Los Asesinos.’ ”
“Por favor cállese,” dijo la mujer.
“Ey, ¿estás sordo o qué?” El hombre con la pistola caminó hacia Anders. Le picó la panza a Anders con el arma. “¿Crees que estoy jugando?”
“No,” dijo Anders, pero el barril le hizo cosquillas como si fuera un dedo tieso y tuvo que aguantarse una risita. Hizo esto al hacerse mirar fijamente a los ojos del hombre, que eran claramente visibles detrás de los hoyos de la máscara: un azul pálido y crudamente enrojecidos. El párpado izquierdo del hombre no paraba de temblar. Su aliento era un penetrante olor a amoníaco que sorprendió a Anders más que cualquier cosa que había sucedido, y estaba comenzando a desarrollar un malestar cuando el hombre le picó de nuevo con la pistola.
“¿Te gusto, chico listo?” dijo. “¿Quieres chuparme la verga?”
“No,” dijo Anders.
“Entonces deja de verme.”
Anders fijó la mirada en el brillo de los zapatos de punta de ala del hombre.
“Ahí no. Allá arriba.” Atoró la pistola debajo de la barbilla de Anders y empujó hacia arriba hasta que Anders estaba viendo al techo.
Anders nunca había puesto mucha atención a esa parte del banco, un edificio viejo todo pomposo con pisos y mostradores y pilares de mármol, y volutas doradas sobre las jaulas de los cajeros. El techo abovedado había sido decorado con figuras mitológicas, a cuya fealdad carnosa y cubierta de togas Anders le había echado un ojo hace muchos años y después no quiso notar. Ahora no tenía opción más que examinar el trabajo del pintor. Era hasta peor de lo que recordaba, y todo ejecutado con la máxima seriedad. El artista tenía unos pocos trucos bajo la manga y los usaba una y otra vez—un cierto rubor rosado en el envés de las nubes, una mirada tímida hacia atrás en las caras de los cupidos y faunos. El techo estaba repleto de varios dramas, pero el que atrapó el ojo de Anders fue Zeus y Europa—retratados, en esta rendición, como un toro echándole el ojo a una vaca desde atrás de un almiar. Para hacer sexy a la vaca, el pintor había inclinado sus caderas de manera sugestiva, y le había dado unas pestañas largas y medio caídas, a través de las cuales le regresaba la mirada al toro con una bienvenida sensual. El toro traía una sonrisa satisfecha y cejas arqueadas. Si hubiera habido una burbuja saliendo de su boca, diría, “¡Ay, mami!”
“¿Qué es tan chistoso, chico listo?”
“Nada.”
“¿Crees que soy chistoso? ¿Crees que soy payaso?”
“No.”
“¿Crees que puedes andar chingando conmigo?”
“No.”
“Vuelve a chingar y eres historia. ¿Capiche?”
Anders se soltó a carcajadas. Cubrió su boca con ambas manos y dijo, “Perdón, perdón,” luego no pudo contener la risa y se le escapó, “Capiche—oh , por Dios, capiche,” y a eso el hombre con la pistola alzó la pistola y le disparó a Anders justo en la cabeza.
La bala quebró el cráneo de Anders y atravesó su cerebro y salió detrás de su oreja derecha, dispersando pedazos de hueso en la corteza cerebral, en el cuerpo calloso, atrás, hacia los gánglios basales, y abajo, en el tálamo. Pero antes de que todo esto ocurriera, el primer impacto de la bala en el cerebro dio ímpetu a una cadena crujiente de iones y neuro-transmisiones. Debido a su origen peculiar, éstos trazaron un patrón peculiar, de casualidad dando vida a una tarde de verano de hace unos cuarenta años, una tarde perdida en su memoria. Después de pegar en el cráneo, la bala se movía a 300 metros por segundo, un paso patéticamente lento, glacial, a comparación de los rayos sinápticos que destellaban alrededor de ella. Una vez en el cerebro, la bala se encontró bajo la mediación del tiempo cerebral, lo cual permitió a Anders contemplar sin prisa la escena que, usando una frase que él hubiera detestado, “pasó delante de sus ojos.”
Vale la pena mencionar lo que Anders no recordó, dado lo que sí recordó. No recordó a su primer amante, Sherry, o aquello que más le enloquecía sobre ella, antes de que le fuera a irritar—su carnalidad sin vergüenza, y en especial la manera cordial con la que manejaba su unidad, a la que ella llamaba Sr. Topo, así como en, “Uy, parece que el Sr. Topo quiere jugar,” y, “¡Escondámos al Sr. Topo!” Anders no recordó a su esposa, a quien también había amado antes de que su previsibilidad lo cansara, o a su hija, ahora una resentida profesora de economía en Dartmouth. No recordó estar parado justo afuera de la puerta de su hija mientras ella sermoneaba a su oso por su desobediencia y describía los castigos verdaderamente espantosos que Garras recibiría si no se comportaba. No recordó ni una sola línea de los cientos de poemas que había memorizado en su juventud para poder darse escalofríos cuando él quisiera—ni “Silencioso, en la cumbre de un monte en Darién,” ni “Por Dios, escuché este día,” ni “¿Todos mis preciosos? ¿Has dicho todos? ¡Oh, buitre infernal! ¿Todos?” No recordó ninguna de esas; ni una. Anders no recordó a su madre moribunda diciendo de su padre, “Lo debí haber apuñalado mientras dormía.”
No recordó al profesor Josephs contándole a su clase cómo los prisioneros atenienses en Sicilia habían sido liberados si podían recitar a Esquilo, y luego él mismo recitando a Esquilo, luego luego, y en griego. Anders no recordó cómo le habían quemado los ojos al escuchar esos sonidos. No recordó la sorpresa de ver el nombre de un colega de la universidad en la portada de una novela no mucho después de haberse graduado, o el respeto que había sentido después de leer el libro. No recordó el placer de mostrar respeto.
Anders tampoco recordó ver a una mujer brincar hacia su muerte desde el edificio en frente del suyo tan solo días después de que su hija naciera. No recordó gritar, “¡Dios, ten misericordia!” No recordó chocar el carro de su padre contra un árbol a propósito, ni que le pateen las costillas tres policías en una protesta anti-guerra, ni despertarse a si mismo con risa. No recordó cuando comenzó a ver la torre de libros en su escritorio con aburrimiento y pavor, o cuando se enojó con escritores por escribirlos. No recordó cuando todo comenzó a recordarle otra cosa.
Esto es lo que recordó. Calor. Un campo de beisbol. Pasto amarillo, el zumbido de insectos, él mismo recargándose contra un árbol mientras los chicos de la vecindad se reúnen para un juego de beis. Él mira mientras los demás discuten sobre el genio relativo de Mantle y Mays. Han estado preocupados con este tema todo el verano, y se ha vuelto tedioso para Anders: una opresión, como el calor.
Luego los últimos dos chicos llegan, Coyle y un primo suyo de Mississippi. Anders nunca ha conocido al primo de Coyle y nunca lo verá de nuevo. Él dice hola, como los demás, pero no lo nota más hasta que ya eligieron equipos y alguien le pregunta al primo qué posición quiere jugar. “Parador,” dice el chico. “Parador es lo más chilo.” Anders se voltea y lo mira. Quiere escuchar al primo de Coyle repetir lo que acaba de decir, pero sabe que no debe preguntar. Los demás pensarán que está siendo mala onda, molestando al chico por su gramática. Pero no es eso, para nada—es que Anders está extrañamente excitado, exaltado, por esas últimas tres palabras, lo inesperado que fueron, su música. Recorre el campo en trance, repitiéndolas a si mismo.
La bala ya está en el cerebro; no se le puede adelantar por siempre, ni hechizar para que se detenga. Al final va a hacer su trabajo y dejar atrás el cráneo afligido, arrastrando la cola del cometa de memoria y esperanza y talento y amor por el mármol de la sala de comercio. No se puede hacer nada al respecto. Pero por ahora, Anders puede hacer tiempo. Tiempo para que las sombras se alargen en el pasto, tiempo para que el perro atado le ladre a la bola que va volando, tiempo para que el chico en el campo derecho le de palmadas a su guante manchado de sudor y cante, lo más chilo, lo más chilo, lo más chilo.
Extraído de la revista New Yorker publicada el 18 de septiembre de 1995.

2 respuestas a ««Bala en el Cerebro» — Tobias Wolff»
¡me gusto!
Me gustaLe gusta a 1 persona
¡Me alegra mucho! Es una de mis favoritas.
Me gustaMe gusta